Creado en: julio 7, 2021 a las 06:26 am.
En casi todas mis obras la mujer es muy importante, cuando no fundamental

Rodolfo Alpizar Castillo, es escritor, traductor y lingüista con extensa obra de publicaciones literarias y lingüísticas y de traducciones de autores como José Saramago, Mia Couto y Pepetela, entre otros. Principal introductor de la literatura africana de expresión portuguesa en Cuba. Fue Premio de la Federación Internacional de Traductores por la obra de la vida en 2011. Conduce el espacio Ars Narrandi en el Centro Hispanoamericano de Cultura, en el que promueve la narrativa cubana, propiciando un intercambio entre narradores y lectores.
Autor versátil, algunas de sus novelas se centran en hechos históricos, en casi todas sus obras el personaje de la mujer ocupa un lugar cimero.
Alpizar, es un hombre modesto y un excelente conversador, de vez en cuando compartimos un café y hablamos de temas variados. Nos vemos en sitios culturales y actividades literarias y también en el Agromercado de nuestro barrio Santos Suárez. Le hice una llamada telefónica para que me concediera esta entrevista a la que accedió con gentileza:
¿Cuándo comienza tu vida de escritor? ¿Cuál es tu primer texto? ¿Cuál tu primera publicación? ¿Obras publicadas y premios? Cuéntanos sobre tus proyectos y publicaciones futuras.
Si considero que mi vida de escritor (de literatura) empieza con la primera obra publicada, debo remontarme a 1983, cuando Waldo González López me publicó en la revista Mujeres el cuento «El último Cayetano», base de lo que sería mi primera novela, escrita en 1984-85. Después vendrían los cuentos «Compañera querida», también en Mujeres (1985), y «Los viejos» (1985), en la revista Unión. Lo demás fue silencio, hasta que apareció la novela Sobre un montón de lentejas (Unión, 1989).
Ello no significa que no haya escrito nada antes; escribí sobre todo poesía, porque yo, como casi todo el mundo, desde adolescente estaba convencido de que sería un gran poeta, incluso pertenecí a un taller literario que funcionaba en Diez de Octubre, al menos desde 1967. Y esa fue una de las razones (hay varias) que me llevaron a matricular por examen de ingreso, pues no soy bachiller, en la escuela de Artes y Letras, a finales de 1969.
Mi primer texto no lo recuerdo, seguramente no merecía ser recordado, pero debe de haber sido un poema meloso, de los que produje en abundancia. Mi primera publicación, como mencioné, fue «El último Cayetano», cuando andaba por los 36 años (nací en 1947), lo que evidencia que no era ningún niño prodigio. Puedo aludir en mi descargo las desventajas de mi procedencia social, más los años entregados a las Tropas Coheteriles Antiaéreas (1963-1969), donde, evidentemente, no me dediqué a estudiar letras ni alternar con escritores. Además, por aquel tiempo los jóvenes no estaban de moda, de manera que lo que escribía era para consumo de ratones y cucarachas.
No recuerdo haber publicado nada más hasta 2001, salvo traducciones y textos sobre el idioma. Aunque no dejé de escribir, conocí (contra mi voluntad) silencio editorial hasta 2009. No obstante, ando, en total, por once novelas publicadas, tres colecciones de cuentos y una antología de narradores cubanos, algunas aparecidas en primera o segunda edición en el extranjero. La primera, Sobre un montón de lentejas, fue reeditada una vez en Cuba y dos en el extranjero.
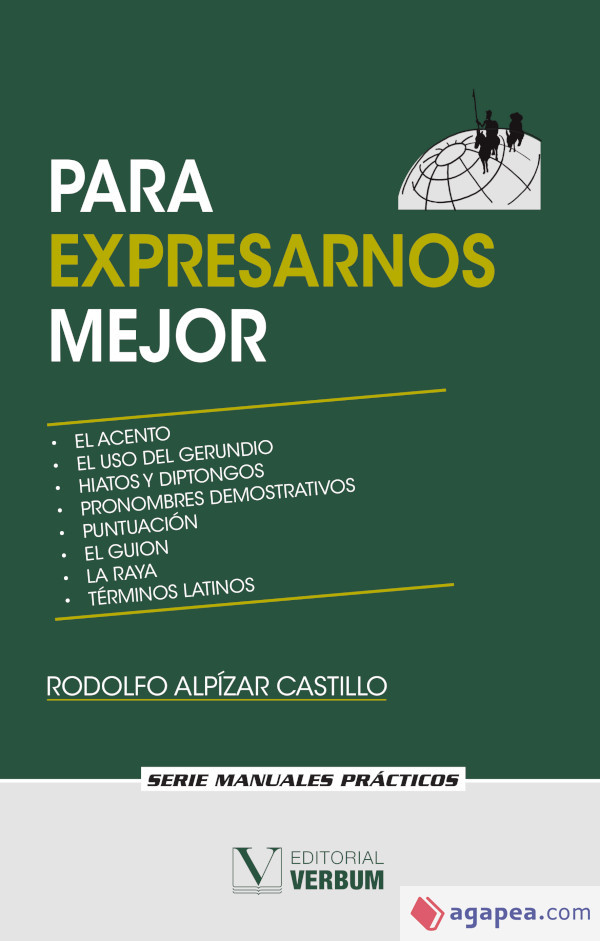
Premios no he recibido ninguno; mis obras no lo han merecido. Casi todas han sido propuestas para los premios de la crítica, algunas han competido por el Carpentier, pero a lo más que he llegado es a una mención especial por Robaron mi cuerpo negroen el Carpentier, pero incluso esa novela, que impuso una marca de venta en la presentación, se agotó de inmediato y ya conoció una edición extranjera, en su momento no mereció el premio de la crítica, lo cual indica que no debe de ser tan buena como pensábamos los lectores, los editores y yo.
Por cierto, no recuerdo que aquel año algún libro presentado por Letras Cubanas ganara premio. Coincidencias…
En una ocasión recibí un importante premio, mas no puedo ostentarlo en vitrina o lucirlo en el pecho, y fue conocer del disgusto de José Antonio Portuondo y Sergio Chaple, que habían leído Sobre un montón de lentejas, cuando se enteraron de que no había obtenido en su momento el premio de la crítica.
En el futuro inmediato, espero ver publicada mi novela Viviendo con Lesbia María, por la editorial Deco McPherson, y quizás no tan pronto, pues queda a expensas de nuestras fluctuaciones editoriales, es posible que aparezca un cuento para niños, Nachito y el caso de las abuelas desaparecidas (en Gente Nueva).
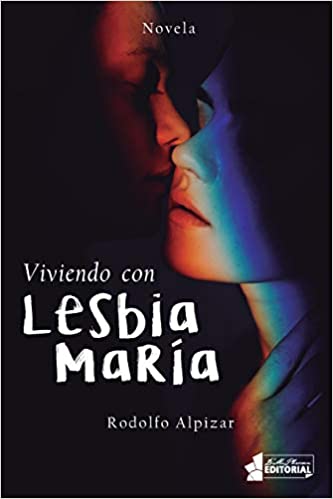
Por otra parte, en Letras Cubanas tengo un libro de cuentos que he declarado (aunque no me lo tomo muy en serio) mi despedida del género, pero ese volumen bien puede ver la luz allá por las calendas griegas, cuando existan, de seguir acumulándose textos en los colchones editoriales del país.
De lo que estoy haciendo es difícil hablar, pues hace más de un año terminé una novela que me costó unos doce concluir, y todavía no sé qué voy a hacer con ella. Mientras tanto, me ejercito escribiendo sin un plan determinado.
Desde tu posición de traductor ¿Qué beneficios te ha brindado para la creación de tu obra? ¿Qué autores has traducido? Cómo lingüista ¿Qué opinas del uso del lenguaje en los medios de comunicación?
Siempre afirmo que, para mí, traducir una buena novela es pasar un curso de escritor. Cuando traduzco me vuelvo uno con el autor, sigo sus pasos, sus tensiones, indecisiones y soluciones. Sudo su fiebre creativa. Me pregunto por qué hizo esto y no lo otro, por qué usó esta expresión y no aquella. Y me apropio de sus hallazgos, cuando los hay.
He traducido autores que he olvidado, y otros cuya estética, de inicio, he rechazado, pero al finalizar advierto que me gusta el resultado. Y hay autores que me han fascinado. Saramago es uno de ellos, desde luego, pero están el angolano Pepetela, el mozambicano Mia Couto, o el caboverdiano Germano Almeida, para mencionar a los que más me han influido, pero no son los únicos. En mi novela más recientemente publicada, Estocolmo, por ejemplo, utilizo casi al final un recurso similar (no igual) al usado por Manuel Lopes en su obra Lluvia brava, que traduje en los ochenta. No fue que me dijera: Voy a hacer como Manuel Lopes; me salió, y luego recordé que él había hecho algo parecido décadas antes. Era conocimiento sedimentado en mí, en espera de salir a la luz.
Del uso del lenguaje en los medios de difusión preferiría no comentar, por no ofender. No entiendo cómo alguien que expone su voz o su imagen al público puede atreverse a descuidar su principal instrumento de trabajo. Pero me temo que la culpa no es de periodistas, locutores, conductores, etc., ni siquiera de sus jefes. Es muy posible que todos estén convencidos de que lo hacen bien.
Ellos están mal porque los han formado mal nuestras escuelas y universidades.
¿Quién educa a los educadores?, preguntaba Marx.
Los medios no son el problema; son el resultado. El problema es la falta de conciencia lingüística de quienes están obligados a formarlos.
Si los funcionarios encargados de dirigir la formación las nuevas generaciones de ciudadanos no están convencidos del valor de nuestra lengua, si olvidan que el patrimonio cultural más importante de una nación es su idioma, si consideran importante que los profesionales muestren suficiencia en inglés para graduarse, pero no que sepan expresarse en su lengua con propiedad, los hablantes, el país completo, no solo los medios de difusión, continuarán su rumbo hacia la ineficiencia comunicativa en español y, al final del camino, hacia la pérdida de su identificación como hispanohablantes.
Tal es mi parecer; acaso me equivoque, pero no creo que por mucho.
¿Cuáles son tus escritores fundamentales, los que en tu opinión han marcado tu obra? ¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Cervantes, Carpentier y Saramago son los autores que más han influido en mí. Leí Don Quijote cuando andaba por los dieciocho años, y hasta el día de hoy su espíritu va conmigo. El siglo de las luces fue lo primero que leí de Carpentier, no recuerdo cuándo, y me impactó; pero cuando leí El reino de este mundo ya andaba por la Universidad, y me dije que si algún día escribía novelas serían por ese estilo.
Por la época en que apareció El último Cayetano, alguien (Francisco Martínez Hinojosa) comentó que en mis cuentos había una novela que debía ser escrita, y me percaté de que era verdad, pero no me veía escribiendo según lo que leía por entonces (cubanos y soviéticos, fundamentalmente). En esas condiciones, descubrir a Saramago (con Levantado del suelo) fue una revelación: Comprendí que eso era lo que yo quería hacer.
De modo que, si debo señalar solo uno, diría que de los tres él ha sido quien más me ha marcado, aunque no me siento amarrado a él: Yo soy yo, y no pretendo seguir a nadie o parecerme a nadie con mi escritura, ni siquiera a Saramago.
En realidad, no tengo autores preferidos, porque no tengo gustos definidos. No provengo de familia de intelectuales. Nadie dirigió mis lecturas ni me aconsejó al respecto. Me formé como lector leyendo aventuras juveniles de Supermán o el pato Donald, y novelitas de vaqueros o del FBI. Más tarde, leyendo novelas del realismo ruso y soviético. Leo y disfruto, o leo y me decepciono. Por otra parte, como nunca he pertenecido a escuela, generación ni corriente literaria algunas, tampoco tengo ese «compromiso de cofradía» que obliga a leer y aplaudir (¡y premiar!) a «los míos» en detrimento de «los otros».
Recientemente tu novela “Estocolmo” ha sido reeditada. ¿Cuántas ediciones tiene? ¿Qué editorial la publicó? ¿Es una novela policial? ¿Cuál es la posición de la mujer en esta obra?
En casi todas mis obras la mujer es muy importante, cuando no fundamental. En Robaron mi cuerpo negro, por ejemplo, de principio a fin hay una protagonista que tiene ingredientes de superheroína, y todos los personajes masculinos giran alrededor de ella.
En Estocolmo la mujer es la piedra angular sobre la cual se construye la obra.
El personaje principal, María S, es una profesional valiosa, con posibilidades de desarrollo en su especialidad, pero va cediendo espacios ante el marido, hasta llegar, en un proceso lento pero sostenido, a su total anulación como persona, convencida de que hace lo correcto.
Otro personaje, su amiga María T, es la demostración de que el camino seguido por María S no es el único posible, que basta decir NO (y arrostrar las consecuencias) la primera vez que el maltrato aparece, aunque no sea violencia física, para mantenerse digno y espiritualmente vivo.
Aunque en Estocolmo ocurre un crimen en la segunda parte de la obra, no es ni pretende ser una novela policíaca.
El texto está dividido en un preámbulo, dos jornadas, un intermezzo y dos epílogos. La segunda jornada comienza con un asesinato, seguido por la correspondiente investigación para encontrar al asesino, pero la obra no está pensada como policial: No es trascendente conocer al asesino (no hay que recorrer muchas páginas para hacerse una idea de quién pudiera ser), ni los investigadores hacen gala de razonamientos espectaculares. Lo importante de esa jornada es asistir a la culminación del proceso de anulación psíquica de una mujer a cuyo deterioro se asistió en la primera.
Considero que Estocolmo pudiera contribuir a abrir los ojos a muchas que, como María S, padecen el síndrome de ese nombre. «Él no siempre fue así» «Yo lo entiendo» «A fin de cuentas la culpa es mía», o «Yo sé que lo hace por mi bien» son frases que oí más de una vez durante el proceso de investigación para armar los personajes. Son frases que esconden la realidad que muchas mujeres no logran o no quieren ver.
El verdadero personaje antagonista de María S no es el marido que vuelca sobre ella sus frustraciones y miserias, sino María T, que durante décadas insiste en mostrarle la puerta de escape a su situación, la puerta que no se atreve a traspasar.
Si María S es la encarnación de la mujer que prefiere «negociar» (confundiendo negociar con doblegarse), para mantener una supuesta «estabilidad del matrimonio», María T encarna a la que prefiere renunciar a todo antes que ceder al maltrato y perder la dignidad y la autoestima; a la vez, es la personificación de la amistad, pues no abandona a su amiga bajo ninguna circunstancia, incluso, a veces, contra la voluntad de María S.
Por esto, si bien Estocolmo es una novela sobre la mujer anulada e incapaz de vivir fuera de la zona de confort que ha creado con su maltratador, es también una novela sobre la amistad entre dos mujeres: Estocolmo fue concebido como un canto a la amistad entre mujeres.
La obra ha tenido dos ediciones, aunque la primera fue en forma de audiolibro, en España. La segunda, en forma de libro digital e impreso, ha estado a cargo de la editorial panameña Deco McPherson, que ha realizado un cuidadoso trabajo de edición. Está disponible en Amazon (https://www.amazon.com/Estocolmo-Spanish-Rodolfo-Alp%C3%ADzar-Castillo-ebook/dp/B07YYH6CDV).
¿Qué les aconsejarías a los jóvenes escritores? ¿A los jóvenes en sentido general?
Prefiero no dar consejos. Darlos significaría que creo saber lo suficiente para ello, y estoy convencido de que no es cierto. El que me doy a mí, cuando escribo, es ser sincero con el lector, y lo intento, pero no estoy seguro de que me haya servido para nada.
A los jóvenes en general les diría que no hagan caso de los viejos, son unos aguafiestas.
