Creado en: junio 20, 2022 a las 08:22 am.
El triángulo ¿amoroso?: autor, traductor y editor
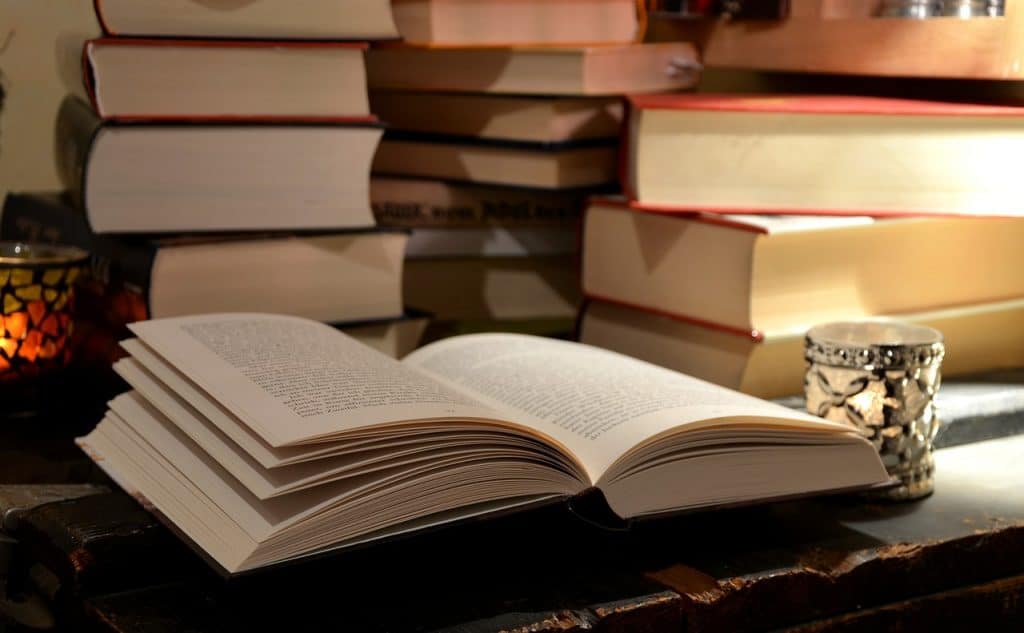
El ejemplo de Ulises, de James Joyce, a los cien años de su publicación
No es algo común ponernos a pensar en la cantidad de libros que hemos leído en nuestra vida y cuántos de ellos han sido traducciones, desde los libros de texto escolares en todos los niveles de enseñanza hasta las novelas, cuentos, poemas, ensayos. El escritor José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, que también fue traductor durante un tiempo, en el encuentro internacional “Saramago y sus traductores” (1999), en la Escuela de Traductores de Toledo, dijo: “Los escritores hacen las literaturas nacionales y los traductores hacen la literatura universal”. Autor, traductor, editor conforman un triángulo inevitable. Entre las relaciones de editor y traductor hay una omnipresencia, la del autor, al cual de una forma u otra hay que remitirse por ser el punto de partida de la obra traducida.
Mucho se ha hablado de las relaciones entre editores y autores. En otros escritos he hecho la referencia a Goethe cuando dijo que todos los editores eran hijos del diablo y merecían un infierno particular. También a Joyce, que no pudo publicar el Ulises en Inglaterra, ni siquiera la escritora Virginia Wolf y su esposo que tenían una editorial, la Hogarth Press, se animaron a publicarla, y también fue prohibida como obra obscena en Estados Unidos hasta 1933 – en 1921 la revista The Little Review tuvo que suspender su publicación por entregas y pagar una multa en 1921–, solo tuvo el valor de publicarla Sylvia Beach en París (ángel-editora) por su editorial-librería Shakespeare and Company, pero después cuentan que sus relaciones se agriaron por las numerosas enmiendas que aún en planas hacía Joyce. Sobre los desafortunados rechazos editoriales a escritores hay mucho que decir, como el que Thor Heyerdahl me contó, cuando estuvo en Cuba la primera vez, de la editorial norteamericana a la que había entregado en primer lugar su libro, La expedición de la Kon-Tiki, y lo había rechazado por parecerle un libro aburrido que trataba de un hombre en una balsa en el medio del océano no sé cuántos días; me dijo que la que lo publicó se hizo rica, tuvo que comprar camiones para trasladar los ejemplares. André Gide, el famoso escritor francés Premio Nobel de Literatura en 1947, rechazó desde la editorial Gallimard a nada menos que Por el camino de Swann, de Marcel Proust, quien debió costear esta publicación en una editorial menor, aunque después Gallimard rectificó su error. En nuestra América Latina también abundan los ejemplos, consulten la carta que le enviara Daniel Cosío –entonces director del Fondo de Cultura Económica– a Alejo Carpentier cuando propuso a la editorial mexicana su El reino de este mundo; el editor, quizás atormentado por una realidad económica muy común en las editoriales, no se comprometió con su edición que entonces salió por E.D.I.A.P.S.A. Esto son solo unas pocas referencias y no se centran en la otra posible fuente de conflictos, el trabajo de mesa –redacción, verificación de datos, eliminación de errores, erratas, etc.–, que hace un editor con un autor y las contrariedades o felicidad que esto produce. Pero menos se ha escrito sobre las relaciones entre editor y traductor.
En toda traducción que vaya a ser publicada tenemos necesariamente que considerar dos pasos para llegar a una obra traducida con calidad: la traducción y la edición.
En primer lugar, debemos tener en cuenta el respeto profesional que debe existir entre los dos profesionales que tienen a su cargo esta labor. Situándome en el punto de vista del editor, este debe considerar al traductor como el “autor” que lo es de la obra traducida. En el libro Traducción: literatura y literalidad el escritor y traductor mexicano Octavio Paz afirma que lo que hacen los traductores es “literatura”. Considera que tiene valor de creación y que es una “función especializada de la literatura”. Traducir, sobre todo obras literarias, es una actividad creativa extraordinariamente compleja, plasmar en el idioma propio otro idioma siendo fiel a las esencias conceptuales, a la cultura desde la cual fue escrita, al ritmo de la escritura, la entonación y estructura, la emoción de los enunciados, a sus giros idiomáticos, buscando el equivalente o aproximado, o como decía nuestro Eliseo Diego, “el aroma” de lo escrito, hacen del traductor una especie de “gurú” o “brujo de la tribu”, en su acepción de “persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo”. No es solo una operación lingüística; según el lingüista y traductor francés Georges Mounin la equivalencia es un problema parcial de la traducción. El traductor debe también considerar el conjunto de conocimientos de la comunidad cuya lengua traduce, para hacer una buena traducción. Por esto también es vista como un complejo de asociaciones cuyo punto de partida es la cultura– y su contexto particular– de la lengua de la cual se traduce. Así, se hace bien difícil la traducción cuando la obra pertenece a una cultura alejada, con aspectos socioculturales muy diferentes; el problema más común para el traductor es el de encontrar en su propia lengua palabras o frases, oraciones o párrafos lo más fieles posibles al significado de singularidades diferentes: flora y fauna, comidas, artesanía, oficios, religión, representaciones sociales, aspectos jurídicos, etc., etc. Muchas veces se puede hacer una traducción literal en partes de la obra, me refiero a la traducción literaria, y no debe ser un propósito “a priori” evitar la traducción literal, es conveniente usarla siempre que esta sea pertinente.
Como todo en esta vida, hay traducciones más simples y otras más complejas, en especial las literarias, y hay traducciones mejor hechas que otras. Un ejemplo lo tenemos en el Ulises, de James Joyce, que está cumpliendo cien años de su primera publicación. Francisco García Tortosa, de la Universidad de Sevilla, en su trabajo “Las traducciones de Joyce al español” nos comenta las dos traducciones al español existentes antes de la suya, la tercera, que publicó junto con María Luisa Venegas, por la editorial Cátedra, en 1999, y a la cual también le hizo la edición. La primera se publicó en Argentina en 1945 por el traductor J. Salas Subirat, llena de modismos argentinos, y luego en 1976, publicada por la editorial Lumen, la del español José María Valverde, que obtuvo el Premio Nacional de Traducción Fray Luis de León 1978 por ella. Existen otras dos traducciones más recientes: la del argentino Marcelo Zabaloy, con la cooperación del editor Edgardo Ruso, por la editorial El Cuenco de Plata (2015), y la del académico argentino Rolando Costa Picazo –fallecido en este año 2022–, por la editorial Edhasa (2017), una edición crítica, con 6381 notas, muchos dicen que la mejor hasta ahora, aunque también lo mismo se dice de la de García Tortosa.

García Tortosa expresa que la traducción de Salas tiene ” un desconocimiento acusado de la significación profunda de Ulises” y que la de Valverde, por ser posterior, se benefició de los estudios críticos hechos sobre esta obra y que solo por esto la supera. Cito:
La erudición que reclama Joyce no se refiere únicamente a la capacidad del lector o traductor para identificar las miles de citas y referencias literarias, históricas, musicales, etc., que inserta en la novela, sino que comienza ya en la fiabilidad del mismo texto. Desde la primera edición en 1922 en París, de Shakespeare and Company, hasta la famosa de 1984, conocida como la edición Gabler, Ulises ha tenido una azarosa historia editorial, con numerosos errores, omisiones y variantes entre ellas. Decidirse por una u otra edición supone elegir textos fundamentalmente iguales, pero con significativas diferencias, que pueden llegar a obscurecer el sentido de algunos párrafos o a distorsionar el contenido de una frase.
[…] Parece ser que Valverde se decidió por la edición de Bodeley Head -aquí me refiero a las ediciones anteriores a 1989, fecha en la que la editorial Lumen lanzó una nueva reimpresión, incluso con formato nuevo, basándose en la edición de Gabler, publicada por la editorial Garland de Nueva York- aunque en algunos pasajes nos da la impresión de que consultó otras ediciones, y no siempre con buen criterio editorial; así, por ejemplo, en la transcripción gregoriana del “Gloria in excelsis Deo,” en el episodio 9, Valverde sigue la transcripción errónea del Bodley Head y de Penguin, correcta en Shakespeare and Company y en Random House. Omite además el punto final del episodio 17, que recogen las primeras ediciones, así como la línea que lo substituye en The Bodley Head y en Penguin. Valverde tampoco es muy afortunado en la transcripción de las canciones del episodio 17: pruebe el que así lo desee a cantarlas y advertirá el galimatías discordante y sin sentido que resulta.
Pone muchos más ejemplos de errores en la traducción y termina un párrafo diciendo: Tanto Subirat como con relativa frecuencia Valverde, cometen errores de interpretación, que nada tienen que ver con el texto enrevesado de Joyce, sino más bien con el conocimiento de inglés de los traductores.
Independientemente de si estamos de acuerdo o no con García Tortosa, es notoria la importancia para el traductor de escoger la mejor edición del idioma que va a traducir y del editor de escoger la mejor traducción de la obra que va a editar. Cuando en 1984 se publicó la edición en inglés hecha por un equipo de intelectuales alemanes bajo la dirección de Hans Walter Gabler, fue acogida con entusiasmo por el mundo literario. Esta edición corregía cerca de 5000 omisiones de palabras, oraciones y hasta párrafos enteros, transposiciones, errores de puntuación y otros, al parecer por la letra un tanto ilegible del original de Joyce, su inclusión de “unas 100 000 palabras en las pruebas de imprenta y porque los veintiséis impresores franceses que compusieron el libro a mano desconocían el inglés” (“Una nueva edición del Ulises de Joyce corrige cerca de 5000 errores existentes en la ediciones anteriores”, The New York Times, Nueva York, 8 de junio de 1984). Sin embargo, otras ediciones en inglés se hicieron por diferentes editoriales, en diferentes años, y siempre alguna crítica han recibido, incluso esta de Gabler.
En Cuba se publicó Ulises, de Joyce, en la traducción de Valverde, por la colección Huracán, 2001. Anteriormente se había publicado aparte El monólogo interior por la colección Cocuyo, 1967.
Ya vemos que entre el autor de la obra, el editor y el lector está la presencia del traductor. El papel del editor como responsable de la edición es también insoslayable, y sabemos que asimismo hay ediciones mejor hechas que otras. El editor debe trabajar con las traducciones como lo hace con las obras originales escritas en el idioma que trabaje, en nuestro caso el español.
El editor recibe la traducción ya hecha –se supone que ya pasó la evaluación editorial y fue aceptada e incluida en un plan editorial– y es la persona que revisa este texto y culminará la obra tal y como será recepcionada por el lector. Debe trabajar teniendo en cuenta la gramática, la sintaxis, la puntuación, el estilo, la ortografía, la estructura, el léxico utilizado, el contenido, la necesidad de alguna nota aclaratoria, etc. Imposible plasmar aquí todo el trabajo del editor. Si una obra única está hecha por más de un traductor, debe vigilar por la unificación del estilo. Velar que fluya como si fuese escrita en el propio idioma al cual se traduce. Pero sin imponer su propio estilo, sin hacer arreglos innecesarios y respetando la traducción, cotejando o investigando todo lo que le parezca dudoso, para que realmente se llegue a la “fidelidad”. Y teniendo la anuencia del traductor. Así, el editor debe trabajar con el traductor formando un equipo en beneficio de la obra, que es la meta de ambos, ofrecer al lector lo más fiel posible aquello que ha escrito un autor.
Recuerdo cuando trabajé una edición argentina de un traductor llamado N. Kaplan, que había traducido del ruso Mi vida en el arte, de K. S. Stanislavski; lo primero fue encontrarme con incontables gerundios mal usados, a veces varios en una página, sintaxis enrevesada y lugares confusos. Comuniqué que esa traducción no podía ser usada así y que era necesario encontrar el libro original en ruso. Meses después, tras búsquedas fatigosas, encontré el libro en una edición rusa en un estante del Instituto Superior de Arte (ISA) y para mi sorpresa a la traducción argentina le faltaban varios capítulos. Se encargó la traducción a un excelente traductor, pero cuando entregó la traducción y comencé a leerla, había un capítulo –no recuerdo ahora si dos– totalmente diferente en el estilo de la escritura a los otros. Hablé con el traductor y me confesó que lo había subcontratado por la premura para cumplir con la fecha de entrega. Tradujo esto y todo volvió a la normalidad, aunque por razones personales tuve que entregar la edición final a otro editor. Hasta donde conozco fue la primera traducción al español de Mi vida en el arte, hecho desaprovechado por nuestro mercado exterior del libro.
Y aquí vienen entonces tres tipos de obras de traducción:
I. Obras traducidas cuyo traductor ha muerto, algunas incluso de dominio público.
Todos los cambios que un editor proponga, que no sean erratas más que evidentes (ejemplo: Abrió la puerta de la caza…) deben ser consultados con los que detentan el derecho del traductor si está aún vigente. Si es dominio público habrá que consultar otras traducciones de la misma obra para tomar una decisión, aunque se supone que se haya hecho una labor anterior de búsqueda de la mejor traducción. De no ser esto posible, lo mejor será que el editor conozca el idioma desde el que se tradujo para hacer cotejos parciales en las partes que ofrezcan dudas o un cotejo total, de ser necesario. Y de no ser esto posible solo nos queda “ir con pies de plomo” para no incurrir en errores, la humildad para no “sobreeditar” y no imponer nuestros gustos. Además de poner notas toda vez que sea necesario para una mayor claridad.
II. Obras traducidas cuyo traductor está vivo, en el país o en el extranjero.
Como hemos dicho, el editor debe proponer al traductor todos los cambios que vaya a hacer, ya sea personalmente o por correo. Y nuevamente lo idóneo es que el editor conozca el idioma del cual se tradujo y que se documente de los aspectos que desconozca del contexto cultural de la obra. Por supuesto, la diplomacia es la palabra de orden para ambos, junto con la sinceridad y “el poder de convencimiento”. Pero la última palabra la tiene el traductor, por favor, que por esto los editores no me odien: el traductor, como ya dijimos, es el autor de la traducción. Mi experiencia personal ha sido siempre de una excelente relación, pero no dudo que pueda haber otras experiencias diferentes.
Raimundo Silva, el personaje principal de Historia del cerco de Lisboa, de José Saramago, es un editor según nuestra concepción, aunque en el libro se dice que es un corrector. Y trabajando él precisamente en la historia que le da título al libro, decide poner un No donde hay un Sírompiendo de esta manera con el código ético que hasta ese momento había llevado en su profesión y cambiando la historia que está editando:
Es un disparate, insiste Raimundo Silva como si estuviera respondiéndonos, no haré tal cosa, y por qué iba a hacerla, un corrector es una persona seria en su trabajo, no juega, no es un prestidigitador, respeta lo que está establecido en gramáticas y prontuarios, se guía por las reglas y no las modifica, obedece a un código deontológico no escrito pero imperioso, es un conservador obligado por las conveniencias a esconder sus voluptuosidades, dudas, si alguna vez las tiene, las guarda para sí, mucho menos pondrá un no donde el autor escribió un sí, este corrector no lo hará.
[…] En tantos años de honrada vida profesional, jamás Raimundo Silva se había atrevido, con plena consciencia, a infringir el antes citado código deontológico no escrito que pauta las acciones del corrector en su relación con las ideas y opiniones de los autores. Para el corrector que conoce su lugar, el autor, como tal, es infalible. Se sabe, por ejemplo, que el corrector de Nietzsche, siendo fervoroso creyente, resistió a la tentación de introducir, también él, la palabra No en una página determinada, transformando en Dios no ha muerto el Dios ha muerto del filósofo.
El código deontológico que propone el CEATL (Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios) para los traductores es el siguiente:
1.El hecho de ejercer la profesión de traductor equivale, para quien la ejerce, a afirmar que cuenta con un firmísimo conocimiento de la lengua que traduce (conocida como lengua de partida) y de la lengua en que se expresa (conocida como lengua de llegada). Esta debe ser su lengua materna u otra que domine tan bien como la materna, de la misma forma que todos los escritores dominan la lengua en que escriben.
2.El traductor tiene la obligación de saber hasta dónde llega su competencia y se abstendrá de traducir un texto cuya redacción o ámbito de conocimiento no domine.
3.El traductor se abstendrá de modificar de forma tendenciosa las ideas o la forma de expresarse del autor y suprimir algo de un texto o añadirlo a menos que cuente con el permiso expreso del autor o de sus derechohabientes.
4.Cuando no sea posible realizar la traducción a partir del texto original y el traductor utilice una «traducción-puente», deberá contar con el permiso del autor y mencionar el nombre del traductor a cuyo trabajo recurra.
5.El traductor se compromete al secreto profesional cuando deba usar, para su labor, documentos confidenciales.
6.El traductor literario debe conocer a fondo la legislación acerca de los derechos de autor, así como los usos de la profesión y debe velar por que se respeten en el contrato de traducción.
7.El traductor se abstendrá de menoscabar la profesión al aceptar condiciones que no garanticen un trabajo de calidad o perjudiquen a un colega de forma deliberada.
Y esto me lleva al tercer ejemplo en el esquema que hemos estado haciendo:
III. Obras sin traducir
Hay dos formas de llegar a este punto. El traductor le propone a la editorial una obra, un autor, para ser traducido o del que ya tiene la obra traducida. Así actúa como un verdadero promotor cultural, descubridor de autores y obras, basándose en sus conocimientos de la obra, del autor, de la época, de su importancia literaria, etc. Es una especie de traductor-editor. En nuestro país tenemos muchos traductores que han contribuido a enriquecer el catálogo de una editorial con sus valiosas propuestas.
O es la editorial quien propone al traductor una obra para ser traducida. Entonces vienen los problemas del tiempo establecido para terminar la traducción, casi siempre escaso por parte de la editorial, pero que el traductor debe cumplir, ya que está dentro de un plan editorial. Así como la forma en que la editorial le solicita que le presente la traducción. También el contrato y su pago debido. Y la comunicación estrecha que debe haber entre el editor, en este caso en su papel de publicador, y el traductor ante cualquier problema que pudiera presentar la traducción.
Termino con una cita del traductor y escritor español Javier Marías, Premio Nacional de Traducción Fray Luis de León 1979 por su traducción de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne; creador también, junto con la editora Carme López-Mercader, de Reino de Redonda, una editorial fundada hace unos veinte años. En estas palabras explica lo que para él es una traducción y que pudiera aplicarse en cierta medida también a la edición:
Una cosa en sí bastante incomprensible, que cada día me admira más. Yo lo compararía al enfrentamiento con una partitura musical. No es lo mismo Beethoven mal interpretado que bien ejecutado. Con la traducción sucede exactamente igual. Es una actividad literaria más, casi creativa, que tiene además la grandeza de la humildad.
